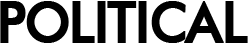El estallido social en Chile, que comenzó en octubre de 2019, marcó un punto de inflexión en la política del país y puso a prueba la capacidad de liderazgo del presidente Sebastián Piñera. En medio de un clima de agitación y descontento, el gobierno se vio dividido entre dos corrientes de pensamiento que reflejaban la complejidad de la crisis. Por un lado, estaban aquellos que abogaban por un enfoque más dialogante y conciliador, mientras que, por el otro, se encontraban los que exigían una respuesta más contundente y de mano dura ante las protestas. Esta lucha interna no solo afectó la toma de decisiones en La Moneda, sino que también reveló las tensiones ideológicas y generacionales dentro del oficialismo.
La crisis se intensificó cuando las protestas comenzaron a ganar fuerza, y el gabinete de Piñera se convirtió en un campo de batalla ideológico. Los asesores más jóvenes, como Benjamín Salas y Magdalena Díaz, abogaban por un diálogo con sectores moderados de la oposición, argumentando que la crisis era profunda y requería soluciones a largo plazo. En contraste, figuras influyentes como el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y su subsecretario, Rodrigo Ubilla, presionaban por una respuesta más agresiva, convencidos de que la situación se podría controlar rápidamente con medidas de fuerza. Esta división se hizo evidente en las reuniones del gabinete, donde las tensiones alcanzaron su punto máximo, reflejando la falta de un diagnóstico claro sobre la crisis por parte de Piñera.
La falta de información y la incapacidad de anticipar el estallido social llevaron a Piñera a una situación de desorientación. A medida que las protestas se intensificaban, el presidente se encontraba atrapado entre dos visiones opuestas, lo que debilitó su capacidad de decisión. La presión aumentaba, y muchos de sus colaboradores expresaron que el mandatario no tenía claro cómo abordar la situación. En este contexto, la figura de Chadwick comenzó a desmoronarse, sintiéndose incapaz de manejar la crisis y anticipar la magnitud de las protestas. La fragilidad de los aparatos de inteligencia, tanto policiales como militares, se hizo evidente, dejando al gobierno en una posición vulnerable.
A medida que la crisis se desarrollaba, la respuesta del gobierno fue criticada por su falta de efectividad. Las primeras medidas adoptadas no lograron calmar las movilizaciones, y el país entró en un estado de shock. La Moneda se convirtió en el centro de operaciones para gestionar la crisis, mientras que muchos ministros se recluyeron en sus casas, a la espera de instrucciones. La situación se complicó aún más cuando algunos miembros del gabinete comenzaron a recibir amenazas y agresiones, lo que llevó a reforzar su seguridad personal. La ministra de la Mujer, Isabel Plá, fue una de las más afectadas, enfrentando un acoso constante por parte de sectores feministas que la acusaban de no solidarizar con las víctimas de la represión policial.
En medio de este caos, Piñera buscaba momentos de soledad para reflexionar y recabar información sobre el origen de las protestas. Su entorno se volvió cada vez más errático, y la presión lo llevó a buscar ayuda de consejeros espirituales y chamanes, en un intento desesperado por encontrar respuestas. Esta búsqueda de soluciones poco convencionales, como la distribución de velas y rituales de limpieza en La Moneda, reflejaba la desesperación del presidente ante una crisis que parecía no tener fin. La figura de Piñera, que había sido vista como un líder fuerte, comenzó a desdibujarse, y su capacidad para gobernar se vio seriamente comprometida.
La llegada de asesores externos, como el consultor político catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, intentó aportar un enfoque más empático a la comunicación del presidente. Sin embargo, la falta de tiempo y la presión constante llevaron a Piñera a rechazar estas iniciativas, lo que evidenció su frustración y la dificultad de adaptarse a una situación en constante cambio. La incapacidad de Piñera para escuchar y adaptarse a las demandas sociales se convirtió en un obstáculo para la recuperación del orden y la confianza en su gobierno.
La crisis del estallido social no solo puso a prueba la capacidad de liderazgo de Piñera, sino que también reveló las profundas divisiones dentro de su propio gobierno. La lucha entre los “Halcones” y las “Palomas” se intensificó, reflejando una batalla ideológica que iba más allá de la respuesta a las protestas. La falta de un diagnóstico claro y la incapacidad de tomar decisiones efectivas llevaron a un deterioro de la imagen del gobierno y a una creciente desconfianza en la figura del presidente. A medida que las protestas continuaban, la presión sobre Piñera aumentaba, y su gobierno se encontraba en una encrucijada que definiría el futuro político de Chile.